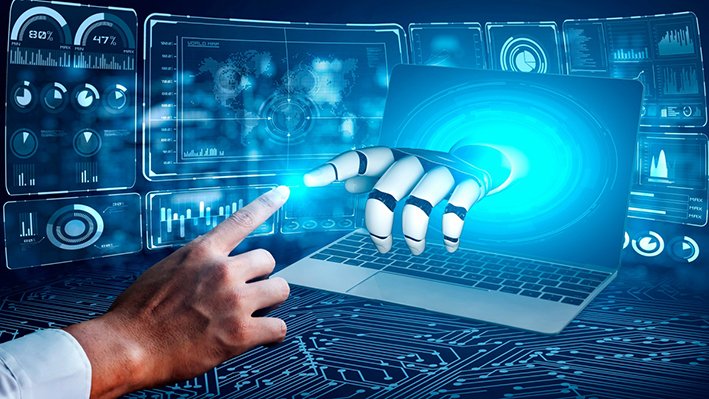ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ALFABETIZACIÓN COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL
A propósito del señalamiento de la escuela y de los docentes como únicos responsables
Una mirada desde la política educacional
No existen dudas sobre la centralidad de la alfabetización como un objetivo prioritario de las políticas educativas en una sociedad democrática. Una parte importante del Derecho Humano a la Educación lo constituye sin dudas la alfabetización, entendida en general como el proceso por el cual las personas participan del proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectura y la escritura. Se trata de una habilidad adquirida que las personas necesitan para su participación plena como ciudadanos en la sociedad, puedan acceder a conocimientos relevantes, ejercer la libertad de expresión y los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, es el primer instrumento jurídico internacional que reconoce a la educación como un derecho humano fundamental. El artículo 26 de la Declaración establece que “toda persona tiene derecho a la educación” La Declaración ha sido muy influyente en la creación de otros instrumentos internacionales que protegen y promueven el derecho a la educación, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Como el derecho no es solo la norma sino también la realidad, los valores y la conducta transformadora (Rodolfo Capón Filas), debemos señalar, ampliando las dimensiones del derecho a la alfabetización, que lamentablemente y pese a los esfuerzos desplegados existen miles de personas que no gozan efectivamente del mismo.
También es importante señalar que: “Más recientemente se describe la alfabetización como el uso de la lectura y la escritura: a) para construir significados a partir de textos escritos, b) como vehículos para el desarrollo del pensamiento de los individuos de una sociedad, y c) como eventos sociales donde los participantes se convierten en lectores y escritores independientes, utilizan la información escrita para aprender, y logran objetivos y metas individuales en una sociedad determinada (Myers, 1992). Según esta concepción se entiende alfabetización como el desarrollo y aplicación de estrategias particulares de lectoescritura para lograr propósitos determinados y en contextos sociales específicos y no simplemente como un conjunto de destrezas relacionadas con la lectura y la escritura.” (José Villalobos).
La alfabetización como construcción
Desde nuestra perspectiva, no podemos entender a la alfabetización sino en el contexto social en el cual el aprendizaje se lleva adelante. La cultura, entendida como “matriz de vida dotada de sentido” (F. Martínez Paz) es obra de una determinada sociedad.
Desde una perspectiva política -para nosotros encaminada a desprestigiar el rol docente- se pretende señalar a la escuela y en particular a la docencia como los responsables de las dificultades de la alfabetización.
Para nosotros, debe ensancharse la mirada e involucrar al conjunto de la sociedad, sin negar el rol específico docente.
Es que la mirada de cómo se conciba la enseñanza de la lectura y la escritura en una sociedad determinada está fuertemente vinculada con la forma en que dicha sociedad entiende el despliegue de ese proceso.
Este punto de vista, para intentar un debate, pone en cuestión a la alfabetización evaluada desde los resultados de las pruebas estandarizadas como PISA, que ignoran por completo las particularidades del contexto social en el cual se desarrolla este proceso.
Coincidimos plenamente con José Villalobos cuando afirma: “En este sentido, cualquier proceso de alfabetización estará entonces apropiado al contexto social donde éste se lleve a cabo. Sin embargo, es necesario también considerar y analizar el proceso de alfabetización más allá de un grupo social específico, o de una comunidad local determinada, y conceptualizar este proceso en escalas mayores; p. e., la sociedad en general. Mientras que algunos individuos (estudiantes) leen y escriben simplemente para utilizar estos procesos y construir significados a partir de textos escritos y en forma de textos escritos dentro del aula de clase, estos individuos (estudiantes) necesitan también tener la oportunidad de leer y escribir no sólo para construir significados, sino también para transmitir éstos en forma oral y/o escrita, y así comunicarse con otros individuos con quienes se relacionan fuera del aula de clase.”
La alfabetización excede el reducido ámbito escolar
Desde nuestra perspectiva, reducir el proceso de aprendizaje de la lecto escritura a lo que el docente pueda trabajar en el aula es un error.
Los estudiantes aprenden desde luego en la escuela, pero también en sus familias y grupos sociales a los que pertenecen. Es que las habilidades aprendidas por los estudiantes necesariamente serán utilizadas en un contexto más amplio, donde la cooperación entre los distintos actores es fundamental.
El sistema escolar formal, siendo imprescindible, no es el único que educa. ¿Cómo pretender que un estudiante se desligue de la gran cantidad de significados que a las palabras le dan, por ejemplo, los medios masivos de comunicación social o las redes de Internet?
Pensar que el estudiante está alfabetizado porque cumple con determinados objetivos dentro de la escuela, excluyendo su participación y lo que trae como bagaje cultural propio, es un reduccionismo. La alfabetización no es algo “dado” desde la docente al estudiante, completo, y terminado para siempre. Más bien se trata de una construcción, donde hay, obviamente elementos permanentes, junto a otros dinámicos, históricos y propios de cada territorio, es decir se trata de un saber situado.
Expresado de otra manera, la construcción de significados no es obra exclusiva de los que saben (los maestros y sus textos) dirigida a los que ignoran (los estudiantes). Sino que se trata de un diálogo y de una negociación, entre estos actores y el texto que se escribe o se lee.
Cuando se actúa en loa ámbitos sociales, ese proceso se expande y enriquece, más allá, insistimos del ámbito escolar.
Siguiendo a Paulo Freire -gran pedagogo y alfabetizador suramericano- los estudiantes no pueden ser concebidos como recipientes que todo lo ignoran donde los maestros depositan sus saberes. Suponer que alguien todo lo sabe y otro todo lo ignora, es caer en lo que el gran maestro brasileño llamaba la “concepción bancaria” de la educación.
Una de las claves para nosotros es activar la participación de los estudiantes, para que, en colaboración con las docentes vayan surgiendo los significados y sus connotaciones. Se trata de un proceso de elaboración conjunta. Aprender a leer y a escribir no puede ser concebido como un acto individual, aislado, donde cada estudiante es controlado en base a su apego al método o programa en cuestión.
Hacer partícipes a los estudiantes de su aprendizaje implica también compartir responsabilidades.
Si el esfuerzo, la tarea, surge de la colaboración, los resultados serán el fruto de esa convergencia. Y no podrá señalarse a la docencia o a la escuela como la única “culpable” de que no se verifiquen determinados resultados, sea en la comprensión de los textos u otros similares.
En este como en otros temas, los medios masivos de comunicación pretender que la escuela (y la docencia) sea omnipotente para resolver problemas frente a los cuales la sociedad se manifiesta impotente.
Por eso no creemos útiles aquellos métodos de enseñanza que puedan ser aplicados universalmente, en todo tiempo y lugar.
A modo de conclusión
- La cultura es producto de una sociedad determinada, tiene una dimensión histórica, y es por ello que cambia con el paso del tiempo, como toda obra humana.
- Una mirada de la alfabetización como construcción social debería incluir una reflexión sobre la acción real alfabetizadora, alejada de las fórmulas de “laboratorio”.
- Ello implica el desafío para todos los actores sociales, quienes deben asumir un rol activo y participativo, que excede los acotados límites del aula.
- El contexto social en el que la alfabetización se desarrolla es un elemento central a tener en cuenta y no una mera circunstancia.
- La cooperación, como valor, es clave y no la competencia.